Una de las características permanentes de la contemporaneidad hasta la fecha es, pese al reconocimiento y a la existencia de normativa de protección, incluso bajo amparo constitucional, el escaso respeto público y privado por el conjunto de bienes y practicas que se engloban generalmente bajo la etiqueta de PATRIMONIO en cualquiera de sus partes, como el arquitectónico, natural, histórico, artístico, etc. Esa actitud social se concreta en la desaparición de muchos de los elementos que lo constituyen de manera que a veces poco o nada queda de ello, junto a la conciencia de que la desaparición de dichos elementos se ha multiplicado y continua por desgracia a una velocidad alarmante. En sintonía con ello aún se considera a quienes le tenemos afición y ganas a rescatar la memoria, como seres un poco chiflados que viven más en otra época que en esta, sujetos nostálgicos, entretenidos e inofensivos, eludiendo así las implicaciones que subyacen tras el simple hecho de mostrar lo que hemos perdido. Y bajando al campo que nos ocupa, las fotografías antiguas se convierten en demasiadas ocasiones en los únicos testigos de la existencia de algo y el solo hecho de mostrar lo que fue es obligar al espectador a asumir la crónica de la destrucción, del cambio (y a veces también de la continuidad todo hay que decirlo); en cualquier caso un permanente aviso para navegantes: hay que poner los medios para que no siga ocurriendo.

Una forma impactante de mostrar lo que nos queda y lo que hemos perdido desempolvando las fotografías antiguas es lo que ya se ha dado en llamar refotografía que en esencia consiste en volver a fotografíar el elemento o / y el lugar en el que se hizo la foto antigua, como ha hecho Felipe Mejías, mostrando en un solo vistazo ambas tomas. Las formas más habituales de presentación son dos o más imágenes separadas en una misma página y otra, la que personalmente prefiero, consiste en superponer ambas en un único marco, generalmente insertando la más antigua en el seno de la más actual como es el caso. Se trata de una opción técnicamente más compleja pues deben coincidir al máximo los detalles de una y otra pero como contrapartida lo que narra la composición (o sea, la historia) queda reforzada. En las que presenta Felipe Mejías se busca captar también el momento: la fotografía reciente se toma en un contexto similar a la antigua, de manera que el resultado da una mayor sensación de verosimilitud, diríamos que se funde con "el paisaje" y la apariencia final es como si fuera una única foto. En eso, y en otros detalles como intercalar la foto antigua en el plano intermedio y en más cosas se nota que Felipe Mejías sabe pues no en vano, además de su reconocida afición por la fotografía, ha publicado varios artículos relacionados con el patrimonio perdido de Aspe a partir de fotos antiguas y recopila la mayor colección que conozco de fotos publicadas bajo el título La memoria rescatada, en 2 volúmenes, disponibles en formato digital en el repositorio de Academia.edu, al que hace poco le hemos dedicado una entrada.
El artículo que reproducimos ahora se publicó en la revista La Serranica de este año. Quien esto suscribe ha procurado hacer la entrada lo más cercana posible al original impreso. Para terminar diré que este tipo de reflexiones me encanta y si encima las hace alguien que sabe de que habla, pues miel sobre hojuelas.
POSTERIDADES ANÓNIMAS
Una reflexión visual sobre la temporalidad de los paisajes cotidianos / Felipe Mejías López
Podría
decirse que la intrahistoria de una comunidad se construye en buena medida
gracias a los espacios vividos, esos lugares de frecuentación donde sucede lo
cotidiano, un rosario de pequeñas acciones y acontecimientos que se repiten día
tras día dándole forma a nuestras vidas, pero que se recuerdan sólo durante un
breve lapso de tiempo.
Únicamente lo extraordinario permanece fresco en la
memoria, aunque al final también acabe difuminándose, archivado de manera
imperceptible en el oscuro territorio a donde van a parar los recuerdos; allí
permanecen latentes, mientras se van erosionando frente al olvido esperando que
algo los despierte de nuevo.
Existe
un vínculo entre lo que se recuerda y el espacio donde se produjo ese recuerdo
y suele tener forma de imagen. También puede tratarse de un olor, o un sonido,
pero aun así casi siempre acaban conduciéndonos a una escena desarrollada en un
lugar concreto. Y la huella de estas imágenes es tan poderosa que a veces, y
sin motivo aparente, se desencadena de repente todo lo que nuestra memoria ha
guardado. Esa capacidad que tienen determinados lugares de atesorar y hacer
confluir los recuerdos de todos nosotros los convierte en generadores de un
patrimonio común en buena medida deudor de la cotidianidad: la Memoria Colectiva.
Y ya que
hablamos de espacios y de recuerdos, coincidiremos en que no hay nada mejor que
la fotografía para ayudarnos a entender qué ha pasado con ellos a lo largo del
tiempo. Las fotografías, las nuestras, nos explican, porque nos dicen quiénes fuimos
y cómo hemos llegado hasta aquí. Todos tenemos un periplo vital, más menos
similar pero a la vez diferente: hemos ido al colegio, jugado en las mismas calles,
hemos encontrado o perdido una pareja, madrugado para trabajar en el campo o la
fábrica, nos hemos divertido con los amigos... De todo eso estamos hechos,
también de los lugares concretos donde sucedió, y las fotografías nos ayudan a
confirmarlo. A confirmarnos.
Si damos
un paso más, encontramos una técnica que contribuye como pocas a visibilizar la
evidencia de que el tiempo pasa, y que eso sucede en todas partes y en todo
momento, aunque a veces no lo parezca.
Es la
refotografía. Esta herramienta nos permite fundir en una sola imagen dos o más
fotografías que recogen momentos diferentes del mismo lugar, intentando
aproximarse con la mayor precisión posible a la ubicación exacta donde se situó
el fotógrafo de la toma original y a las condiciones técnicas y ambientales con
las que fue disparada. Cuanto más separadas en el tiempo estén estas fotografías
mayores pueden ser los contrastes, sobre todo en lo que respecta al entorno,
aunque sorprende comprobar lo poco que cambian las circunstancias a pesar de
que hayan pasado 60 o 100 años. Todo parece haber cambiado cuando en realidad
no ha cambiado nada.
Si la
fotografía nos hace creer en la magia del tiempo detenido, la refotografía
desenmascara muy pronto ese artificio porque nos enfrenta a la certeza de saber
que en ese preciso lugar, alguien, alguna vez, hizo exactamente lo mismo que
nosotros. Estuvo justo allí, enfocando con la cámara en la cara; tal vez
delante de ella mirando al fotógrafo; o simplemente de espaldas y en segundo
plano, figurando sin saberlo en una posteridad no buscada. Pero por más que
ahora miremos a nuestro alrededor nunca lo vamos a encontrar. Ya no está1.
1.
Las imágenes que ilustran este artículo representan escenas
cotidianas y festivas de Aspe fotografiadas entre 1900 y 1965. Todas ellas
pertenecen a la publicación La memoria Rescatada. Fotografía y
sociedad en Aspe 1870-1976 Vols. I y II (Mejías López y Candela Guillén,
2011; 2012). Han sido superpuestas sobre fotografías actuales realizadas por el
autor del artículo durante los meses de abril y mayo de 2016
 |
| Pareja de novios accediendo a la iglesia de Ntra. Sra. del Socorro de Aspe. 1957. (Fotógrafo desconocido)/Asistentes a una boda felicitando a los novios en la plaza Mayor. 30 de abril de 2016. |
 |
| Virgen de la Inmaculada acompañada por un cortejo de niñas durante la procesión de la Mañanica de Pascua a su paso por la puerta principal de la iglesia del Socorro. 1921. (Fotógrafo desconocido)/La Virgen de los Dolores en la plaza Mayor durante la procesión de la Mañanica de Pascua. 27 de marzo de 2016. |
 |
| Procesión del Corpus Christi en la plaza Mayor. Al fondo, la sede local de Falange y el Casino Primitivo, 11 de mayo de 1965. (Fotógrafo desconocido)/Hora del aperitivo en las terrazas de la plaza. Viernes Santo, 25 de marzo de 2016 |
 |
| Niños de comunión con catequistas junto al padre Saturnino Ortuño. 1941. (Fotógrafo desconocido)/Cruce entre las calles Sacramento y Teodoro Alenda. Mayo de 2016. |
 |
| Casa familiar del que fuera alcalde de Aspe entre 1924 y 1926, Santiago Ocaña, posiblemente el individuo que aparece de pie cerca de la esquina. Hacia 1915. (Fotógrafo desconocido)/Cruce entre las calles Sacramento y Teodoro Alenda. Mayo de 2016. |
 |
| Terraza entoldada del Bar del Paquerre, en el número 25 la avenida de José Antonio. Años 50. (Fotógrafo desconocido)/Tramo de la avenida Constitución con la pérgola de la sociedad cultural El Recreo al fondo. Abril de 2016 |
 |
| Carro de la fábrica de sifones y gaseosas La Aurora, de Ramón Lara, en la calle del Horno. 15 de julio de 1956 (Fotografía Hermanos Almodóvar)/ Vista de la calle Gregorio Rizo. 2 de mayo de 2016. |
 |
Casa donde se ubicó la herrería de Antonio Cremades Michavila, más tarde sede de la fábrica de aparatos eléctricos SEVEIN. Hacia 1930.
(Fotógrafo desconocido)/Cruce entre las calles Gregorio Rizo y Comandante Ramón Franco. Abril de 2016.
|
 |
| “Paseando al bebé”. Escena cotidiana en la plaza de San Juan. Primavera de 1954 (Fotógrafo desconocido)/Embocadura de la plaza de San Juan desde la calle Comandante Ramón Franco. Mayo de 2016. |
 |
| Vecinos haciendo la aguada junto a la fuente de San Cayetano en la calle del Sol. Hacia 1960. (Fotógrafo desconocido)/Fachada de la casa donde se encontraba el horno de Pepe el Colero, en la intersección de las calles Vereda y Sol. Abril de 2016. |
 |
| Participantes en la romería de traída de la Virgen de las Nieves junto a la fuente de la Cruz de Alicante. 3 de agosto de 1958. (Fotógrafo desconocido)/Confluencia de las calles Santa Faz, Cruz, y Nueve de Octubre. Abril de 2016. |
 |
| Grupo posando junto a la capilla de la Cruz de Alicante. 3 de agosto de 1958. (Fotógrafo desconocido)/Abril de 2016. |
 |
| Francisco Roca, encargado de la fábrica de azulejos Cervera, Pellín y Cía., fotografiado junto a sus hijas y una sobrina delante de la fábrica. 28 de febrero de 1954. (Fotógrafo desconocido)/Encuentro de la calle Castelar con la avenida Tres de Agosto y la calle Pizarro. Abril de 2016. |
 |
| Mujeres lavando la ropa en el lavadero del Hondo de las Fuentes, bajo la atenta mirada de su cuidador, Francisco Pérez Pirraca. Hacia 1955. (Fotógrafo desconocido)/Abril de 2016. |
 |
| Grupo de amigos posando junto a La Canal de Hierro durante la celebración de la Mona de Pascua. 15 de abril de 1941. (Fotógrafo desconocido)/El acueducto desde la senda para excursionistas del cauce del río Tarafa. 27 de abril de 2016. |
 |
| Comisión técnica de los ayuntamientos de Elche y Aspe visitando la fuente de Romero, a los pies de la Rafa de Perceval. Papel albuminado. 1910. (Fotógrafo desconocido)/Azud o Rafa de Perceval en febrero de 2013. |
Dirección de descarga del artículo en pdf:
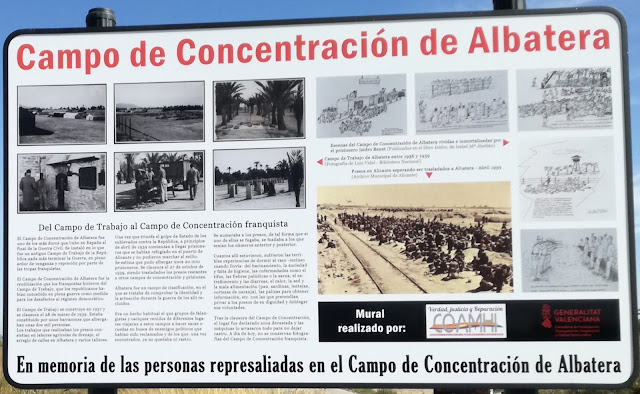

































.JPG)
.JPG)

.JPG)


.JPG)
.jpg)




.JPG)